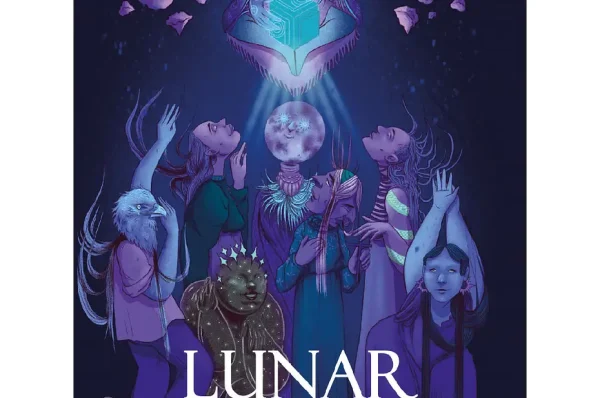Por: Daniel José Acevedo
“Lo sentimos, no hay espacio, váyase”. Es la respuesta que se repite tras las sombra del interior. “Lo sentimos, no hay espacio, esfúmese” es la fórmula que evoca el silencio. “Lo sentimos, no hay espacio, lárguese” seis palabras, una sola verdad detrás: miedo. En todas las casas en donde tocan son rechazados, nadie quiere darles posada. El bastón ya no es suficiente para ayudarle a sostener su enorme carga, una suerte de saco cargado de ropa sucia, un pan roído, una daga, un espejo y recuerdos de un pasado remoto que no volverá. Al espejo ya no lo usa, porque teme ver las cicatrices de su rostro, vestigios de lo que se ha convertido. Mejor mirar a los otros, los que le preocupa, aquellos que quiere y ama, que caminan a sus espaldas. Detrás, su esposa embarazada, quien le dirige una sonrisa cansada y arriba, la noche estrellada que abre sus ojos luminosos. Han intentado buscar refugio en todo el pueblo pero nadie se atreve, todos desconfían, algunos ni siquiera emiten palabra. Las puertas se han cerrado, con un fuerte golpetazo, una y otra vez, dejándolos sumidos en la incertidumbre y el frío. Sin embargo, ellos no se rinden. No pueden hacerlo, la esposa cada vez está peor y está pronta a dar a luz, pues siente los primeros dolores; necesitan encontrar un espacio para el advenimiento de la criatura.
No era la única preocupación. ¿Y si se convierten en alguno de aquellos cadáveres que parecen nacer de la tierra producto de la guerra de los pueblos? ¿Se convertirán en víctimas del conflicto entre la estrella y el águila de plata? De vez en cuando el eco lejano de esa amenaza llegaba y les lastimaba los oídos. Además, empiezan a tronar las nubes y a caer las primeras gotas. El hombre, barbado y con el rostro polvoriento, se pasa las manos por la cabeza, estudia aquella desértica aldea en busca de algún espacio, por pequeño que fuese, para poder atender a su esposa. No lo hay. Excepto tal vez un establo destartalado que se asoma detrás de unas ruinas. No hay tiempo que perder, mejor el heno y la paja, que la dura roca. Entran al establo y la mujer encinta se acuesta. A su alrededor solo dos animales: una mula desnutrida y un burro conversador. “Calla burro” piensa el hombre “sos el único que hace fiesta en medio de la tormenta”.
La madre hace pujas y su rostro se contrae. El esposo, quien ha traído algo de agua, le ayuda y está expectante esperando el milagro. Pronto nacería el niño, un mesías redentor. Porque, en cierta medida, ¿no son todos los niños mesías redentores en potencia? La respuesta solo está más allá del templo de los tiempos. Estaba predestinado a ser un científico, un sabio entre sabios, como Avicena o Averroes, el emisario de un nuevo conocimiento y de una revolución. Pero el péndulo oscila para otro lado. Mientras la madre mira orgullosa a su hijo recién nacido, un pequeño cristo sin cejas, el pueblo de Abu Yirad es bombardeado. Ni Raif ni su esposa Farah, dos palestinos desplazados, alcanzaron a percibir la bomba que, lanzada desde un caza israelí, caía sobre el deteriorado establo.